Tras ochenta años de paz relativa, creciente prosperidad, una disminución progresiva de la desigualdad, amén de la conquista de derechos de todo tipo antaño considerados quiméricos, al menos en Occidente, la segunda presidencia de Trump nos ha devuelto un pasado que creíamos superado, al tiempo que fabrica un futuro que produce escalofríos cuando no terror.
Tanto es así que uno ya empieza a añorar los largos años de la guerra fría en los que cada uno estaba en su sitio y las reglas de juego bastante claras. Es, era, nuestro mundo de ayer: el mejor de los tiempos para algunos y el peor de los tiempos para otros, que diría Charles Dickens.
En la primavera de 1887
En la primavera de 1887, estaba de paso por Londres el filósofo hispano estadunidense George Santayana (1863-1952). Su anfitrión no era otro que John D. Rockefeller, el magnate del petróleo y futuro suegro de un amigo universitario suyo. Juntos presenciaron pasar bajo el balcón de un lujoso apartamento la fastuosa procesión del jubileo de oro de la reina Victoria. El filósofo era aún demasiado joven como para captar todo el significado de la simbología de esa manifestación de poderío o del verdadero carácter de su cortés anfitrión.
Diez años más tarde, Rockefeller volvió a invitar a Santayana, esta vez para seguir los festejos de la celebración del jubileo de diamante del reinado de Victoria. El filósofo confiesa en sus memorias que, ante semejante muestra de poderío histórico y político, pues que se olvidó que estaba a su lado Rockefeller, solo para añadir a continuación unas breves observaciones sobre uno de los hombres más ricos del mundo de entonces, cuando los Estados Unidos ya se preparaba para arrebatarle el testigo al Imperio británico.
La primera era que en un decenio su anfitrión había envejecido enormemente. La segunda era que practicaba su afición al golf en solitario, comparando cada día su nueva marca con las anteriores, como hacen los santos, remarca Santayana, cuando a diario examinan su conciencia y consideran si han incurrido en un nuevo pecado, o bien han avanzado por la gracia de Dios un paso más hacia la perfección. Y lo mismo hacía en su afán de hacerse con cada vez más millones de dólares, ya que se consideraba por encima de compararse con sus competidores, de modo que sólo era capaz de compararse a sí mismo. ¿Acaso no es lo que hacen ahora Trump o Musk?
Pocos años después, en 1902, arribó a Londres el novelista aventurero estadounidense Jack London, en calidad de reportero, pero no para cubrir la coronación de Eduardo VII, que presenció, sino para adentrarse disfrazado de marinero sin blanca en los infectos barrios marginales que se extendían a un paso de Trafalgar Square o Piccadilly Circus. Lo que descubrió es desolador, máxime si se tiene en cuenta que el Imperio británico estaba en su apogeo. ¿Cómo podía coexistir tanta miseria al lado de tamaña opulencia?
Precariedad, insalubridad, inseguridad...
Estremecen las condiciones de precariedad, insalubridad, inseguridad, abandono y manifiesta desesperación que encuentra a cada paso y que describe con todo lujo de detalle en La gente del abismo. Además, ilustra con estadísticas su condena a tan abominable injusticia social.
Concluye que los inuit de Alaska, gente que había conocido en sus viajes y que por entonces eran considerados salvajes, eran más proclives a alcanzar la felicidad y más nobles que los pobres diablos desesperados hacinados en guetos en el corazón mismo de un gran imperio.
Dos guerras mundiales y ochenta años de paz mediante, la indecente inigualdad de la era victoriana vuelve a abrirse paso en nuestras cuidades. Y la era Trump no hace sino acelerar el colapso de un sistema cuyo objetivo consistía en aliviar en lo posible las tribulaciones de la gente más necesitada. La podredumbre arrecia en el corazón del nuevo imperio todopoderoso, como bien saben los inuit de Groenlandia.

 Hace 2 días
1
Hace 2 días
1






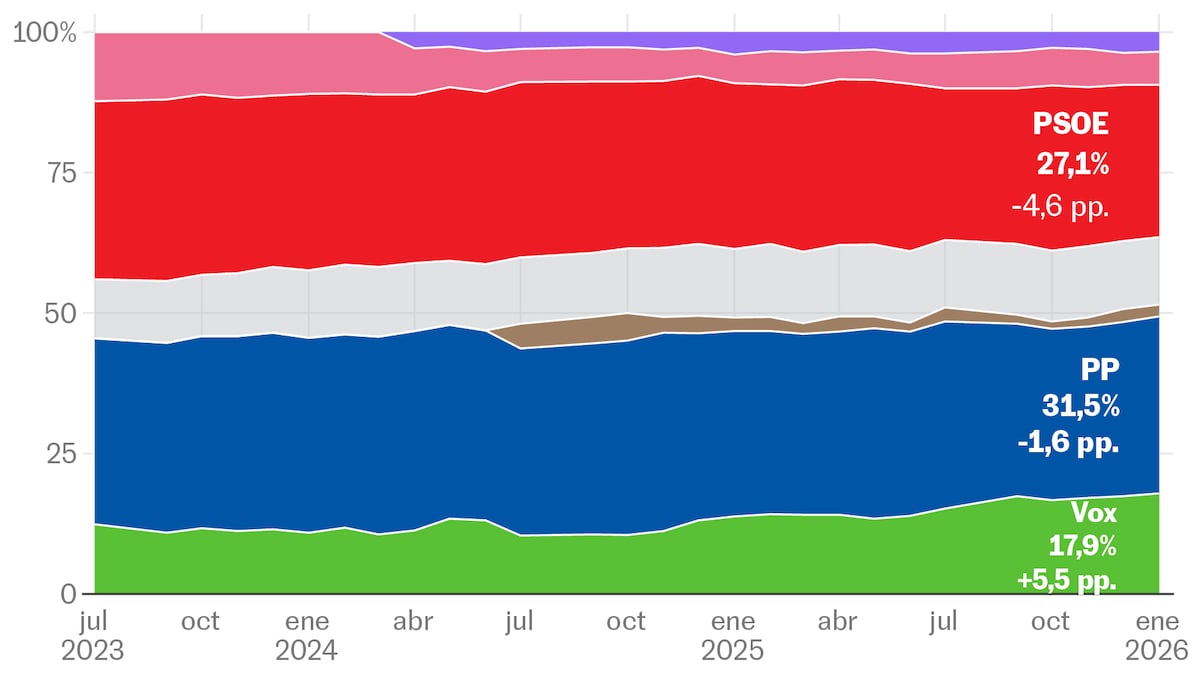




 English (US) ·
English (US) ·